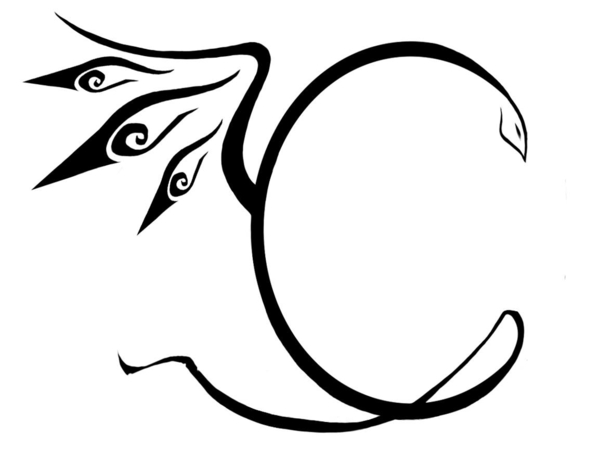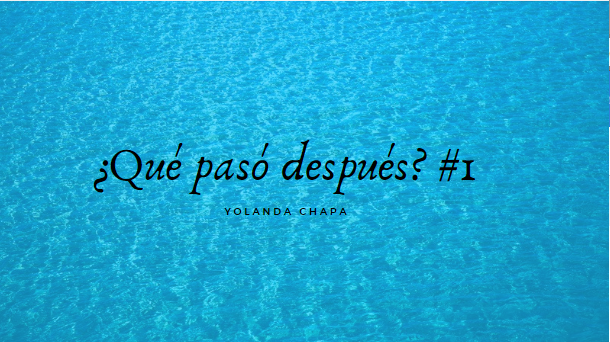Mi tío bien me decía que no entrara al agua. “Por más que tu amigos te inviten al río, por más que quieras gastarle la broma a las muchachas, no debes ingresar a ningún cuerpo de agua que respire”. Lo único que no consideraba peligroso eran las piscinas, lo que facilitó mis sofocantes veranos infantiles y los bochornosos días de mi adolescencia, esos donde las jovencitas estrenaban trajes de baño para mantenerlos secos mientras nosotros nos divertíamos en el agua y fingíamos no verlas.
Irónicamente, él vivía casi a orillas de un lago. Era un hombre interesante, de esos que tiene una extensa biblioteca en su cabeza y ha viajado por lugares impronunciables. Había en sus ojos verdes resplandores de un azul triste, viejo, que se acentuaban cuando veían el lago.
Yo soy el único hombre dentro de un concentrado grupo de niñas, jóvenes, ropas prestadas, perfumes, maquillajes y un sinfín de conversaciones. Tal vez por eso me era más fácil acatar la orden de mi tío. Cuando todas las chicas se iban a nadar, mi tío me llevaba lejos de las conversaciones de los adultos y me hablaba de sus viajes. Muchos rayaban en la ficción, pero no me importaba. Me encantaba estar atrapado en la red que tejía su voz, al grado de que le creía cuando me hablaba de las hadas que lo hubieran atrapado de no haberse puesto el abrigo del revés, o del espíritu de una mujer dolida que parecía llorar en tu oído cuanto más lejos estaba. Con los años, también me habló de un par de conquistas. Mujeres pirata, princesas cautivas, hechiceras… Su corazón se desbocaba por cualquiera que lo llamaba, pero él era un lobo solitario, incluso en esos momentos, mientras me hablaba. Su alma nunca se anclaría a nadie ni a nada, su atención y sus deseos se movían con el cambio del viento. Antes, estaba seguro de que algo en contra de su voluntad lo obligaba a permanecer tanto tiempo cerca de nosotros. Ahora, me crece la triste certeza de que yo era esa razón.